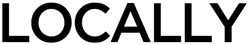Por Mercedes Cordeyro
Un estereotipo es una imagen simplificada —positiva o negativa— sobre un grupo de personas. Funciona como una etiqueta y, en la mayoría de los casos, alimenta prejuicios y discriminaciones. La ficción se nutre constantemente de ellos: el héroe musculoso, el inmigrante italiano en Nueva York, la mujer que trabaja como empleada doméstica, la dama de clase alta o el empresario exitoso.
Sería absurdo negar el uso de estereotipos en la creación de personajes. Lo que sí resulta preocupante es cuando esos estereotipos refuerzan discursos de enfrentamiento social en una sociedad como la argentina, ya de por sí fragmentada. La ficción y los medios exponen temas; el problema surge cuando la audiencia los interpreta con una mirada sesgada, sin autocrítica, y termina reproduciendo lecturas simplistas de lo mal que funcionamos como comunidad.

Las personas que viven en barrios cerrados o countries, en su mayoría, trabajan intensamente para sostener un nivel de vida que les permita acceder a servicios que el Estado argentino—en sus distintas jurisdicciones— no garantiza como debería: seguridad, espacios limpios, calles cuidadas donde los chicos puedan jugar con tranquilidad, plazas públicas bien mantenidas. Pero, por sobre todo, buscan seguridad. Porque de la muerte no se vuelve, y los casos de robos violentos o entraderas están a la orden del día.
El crecimiento del modelo de barrios cerrados no es casual. Desde los años noventa hasta hoy, se ha expandido en forma sostenida porque la demanda no cesa. La sensación de vulnerabilidad, el miedo de llegar a casa luego de un día agotador y enfrentar la posibilidad de un asalto, son experiencias comunes que alimentan ese fenómeno.
Existe una fantasía —cargada muchas veces de prejuicio y discriminación— que asume que vivir en un barrio cerrado es sinónimo de riqueza, comodidad o incluso de cierta inmoralidad. Esa mirada simplista ignora realidades mucho más complejas. Sí, existen seguramente algunas “Maru”, como el personaje de Viudas Negras, que accedieron a una vida acomodada a través de medios cuestionables, adoptando un estilo de vida aspiracional y alejándose de sus raíces. Pero reducir toda una comunidad a ese estereotipo o a otros como los de las amigas es, además de injusto, profundamente superficial.
También existen mujeres frívolas, dedicadas a hablar de la vida ajena o atrapadas en el aburrimiento de sus propias vidas. Pero no son la mayoría. La mayoría son familias en las que ambos adultos trabajan para pagar una educación privada —porque no encuentran calidad en la educación pública—, para garantizar salud, estabilidad y tranquilidad.
Buenos, malos, huecos, ambiciosos, eruditos, líderes, seguidores, de corazón honesto o retorcido, hay en todos lados. En barrios cerrados, abiertos, en countries o edificios. Si los estereotipos fueran ciertos, entonces las reuniones de consorcio serían fáciles. Y todos sabemos que lograr un acuerdo en ese espacio es, casi siempre, una misión imposible.
La sociedad que dejamos atrás en el siglo XX y la que venimos construyendo en lo que va del XXI parece cada vez más egoísta, más ensimismada. Una sociedad que se llena la boca hablando de igualdad, de género, de sustentabilidad, pero que en la práctica muchas veces olvida lo más básico: el respeto.
Porque si se respetara al otro —aun en la diferencia— podríamos convivir, aceptar lo diverso, cuidar lo común y construir algo mejor. Respetar es el punto de partida. Mirarse menos el ombligo y más como parte de un todo. Esa es la verdadera transformación que todavía nos debemos.
Leer más noticias similares.